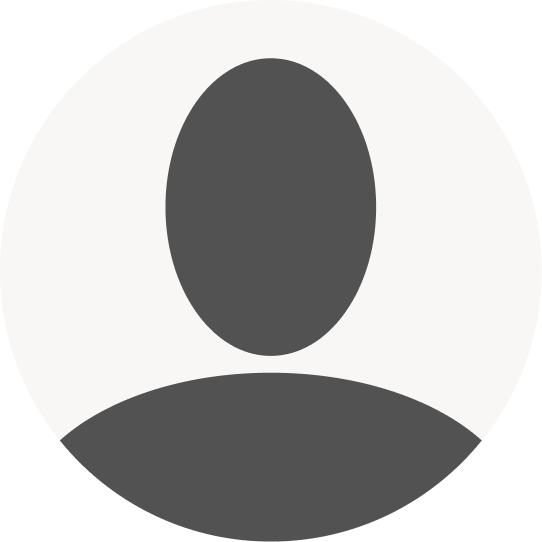Nuestro periplo comenzó en Buenos Aires y, aunque nos alojamos en el lujoso Four Seasons, al mirar por la ventana no pudimos eludir la terrible visión de las villas-miseria, esas barriadas marginales de la capital argentina que surgieron a partir de la crisis de los años 30 con la llegada de migrantes del interior del país, o de otros limítrofes, que albergaban la casi siempre vana esperanza de encontrar una vida mejor. No permanecimos mucho en la bella Buenos Aires, pero tampoco nos resistimos a visitar las extraordinarias exposiciones del Malba, el Museo de Arte Latinoamericano. Mi hijo pequeño se convirtió en una escultura más, saltando de una a otra de las plataformas que adornan la entrada del centro.
Abandonamos la capital con un tango en el corazón y, a bordo de un avión y libro en ristre, pusimos rumbo a Trelew. Allí, en una pequeña camioneta, recorrimos las casi tres horas de camino hasta El Pedral, una hacienda construida en 1923 por el vasco Félix Arbeletche que conserva el aroma de su tiempo, una biblioteca bien surtida y unos comedores de principios del siglo xx donde se sirven las comidas a los huéspedes. Nosotros ocupábamos tres de las ocho habitaciones de ese mundo detenido, sin cobertura telefónica ni televisión y con conexión a Internet limitada, acechados por la espectacular naturaleza del exterior.
Además de la extraña convivencia apartada de la tecnología, descubrimos al atardecer los altos y solitarios acantilados de las costas de la reserva natural de Península Valdés y el faro Punta Ninfas, que nos ofrecieron una visión casi sobrenatural del océano Atlántico y del golfo. También paseamos entre los pingüinos de Magallanes, que nos rodearon y observaron sin sorpresa mientras deglutían los restos de pescados que conservan durante horas en sus picos, armas extremas por su potencia y por las infecciones que pueden transmitir.
De tierra del fuego volvimos congelados y con ganas de celebrar el último día del año en el último rincón de la tierra
Después del descanso de una cena con velas, porque no funcionaba la electricidad, el reto llegó al día siguiente cuando regresamos a los acantilados y nos atrevimos a descender por uno de ellos hasta la playa, donde nos aguardaba una colonia de elefantes marinos. Nos acercamos con suficiente prudencia, y hasta vimos emerger del mar a un león y a un lobo marinos, ambos imponentes, mientras nuestro guía nos aseguraba que no había peligro, siempre que no nos colocáramos entre los animales y el agua, en cuyo caso, como había ocurrido en otras ocasiones, existía el riesgo de que nos arrastraran hasta el fondo. Según las leyendas de la zona, los elefantes marinos, tan voluptuosos como hermosos, se confundían, desde los barcos de antaño, con bellas mujeres de curvas sinuosas. Muchos marineros cayeron en su trampa y desaparecieron en las profundidades del océano.
Aún con la retina impregnada de imágenes de pingüinos y fócidos, al día siguiente recorrimos un camino hacia otra playa desierta, donde nos sorprendió el esqueleto de una ballena. A lo lejos, en el agua, divisamos algo: ¿un cetáceo, tal vez? Dijimos adiós a El Pedral y a Trelew con la pena de saber que quizás jamás volveríamos y volamos de nuevo a Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Allí cambiamos el clima templado de Trelew por el frío del fin del mundo. Desde el hotel Los Cauquenes contemplamos el canal Beagle, que atravesamos en un pequeño barco con mala mar, un punto de temor y más elefantes marinos apostados en los recodos pedregosos, y nos acercamos a la isla de los Lobos, a la que el agua embravecida nos impidió llegar.
Al día siguiente caminamos por el Parque Nacional Tierra del Fuego, del que volvimos congelados y con ganas de celebrar el último día del año en el último rincón de la tierra. Tras descansar en Año Nuevo, iniciamos el trayecto hasta nuestro destino final. Viajamos hasta El Calafate, un pueblecito de la ribera meridional del lago argentino de la Patagonia, con dos objetivos: navegar entre los glaciares y visitar el más famoso de todos, el Perito Moreno, un conglomerado de hielo ubicado frente a la península de Magallanes que tantos consideran la octava maravilla del mundo y frente al que muchos se replantean todas las preguntas respecto a la existencia del ser humano o, acaso, desisten para siempre de formulárselas.
,type=downsize)