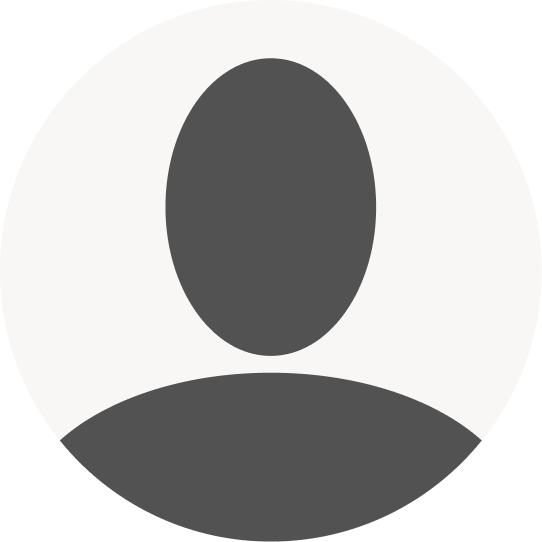Charlène no es la primera princesa de Mónaco que decide dar un paso atrás y retirarse de la vida pública por un tiempo. Cien años antes que ella, hubo otra consorte monegasca que dijo adieu a la corte… y nunca más regresó a palacio. Su nombre era Alice Heine y era la esposa de Alberto I, tatarabuelo del actual monarca. Charlène y Alice están unidas por increíbles coincidencias. Ambas nacieron plebeyas, en tierras lejanas al principado, y tuvieron que luchar para poder casarse con sus príncipes azules. Ambas sufrieron la soledad y la infelicidad del Palacio Grimaldi. Ambas se alejaron del lujo de Montecarlo, pero solo una de ellas ha vuelto.
Alice nació en Nuevas Orleans, Estados Unidos, en 1858. Su padre, el francés Michel Heine, era un rico financiero, descendiente de una prominente familia judía de Berlín dedicada a la banca. Tras el estallido de la Guerra de Secesión, en 1861, los Heine se trasladaron a París, donde entablaron amistad con el emperador Napoleón III y su mujer, la española Eugenia de Montijo. El padre de Alice ayudó económicamente al monarca en la guerra franco-prusiana, convirtiéndose en una figura importante de la corte. Así es como logró entroncar con la nobleza francesa. En 1875, su hija se casó con Armand Aimable de La Chapelle de Saint-Jean de Jumilhac, duque de Richelieu y duque de Aiguillon.
La flamante duquesa enviudó a los 22 años y con dos niños pequeños a su cargo. Con su fortuna, sus títulos y su belleza, no tardó en convertirse en una de las mujeres más deseadas de su época, y en una de las más admiradas en los salones intelectuales. En el château du Haut-Buisson, castillo que heredó de su marido en el Loira, reunía a los nobles e intelectuales más brillantes, atesoraba su impresionante colección de arte y cultivaba las orquídeas rosas más bellas de Europa. Marcel Proust se inspiró en ella para crear el personaje de la princesa de Luxemburgo en su obra En busca del tiempo perdido. “Corpulenta, pelirroja, guapetona, con una nariz un poco fuerte”, escribió Proust sobre Alice.
Alberto Grimaldi, príncipe heredero de Mónaco, estaba infelizmente casado con la aristócrata inglesa Lady María Victoria Douglas-Hamilton cuando se enamoró perdidamente de Alice. A ella le cautivó la vida romántica del príncipe, un marinero frustrado que había estudiado en la Academia Naval Española y que dedicaba su tiempo a los estudios oceanográficos, la cartografía, la filatelia y la paleontología humana. Lo suyo era un amor imposible: una plebeya viuda y un futuro monarca que ya estaba casado. Carlos III, padre de Alberto, no aprobaba esa relación, por lo que se vieron forzados a esperar a su muerte durante ocho años hasta poder casarse, al fin, en 1889.
Los primeros años del matrimonio fueron felices. Alice, que había heredado de su padre el olfato para los negocios, llevó dinero y glamour al principado y ayudó a sanear las cuentas del pequeño país. Pero pronto descubrió la soledad de Palacio. La falta de intereses en común con su marido les acabó distanciado. Ella era una apasionada de la vida social y del arte, mientras que él solo se interesaba por la oceanografía. La nueva princesa se volcó en su papel de gran mecenas de la pintura, la música y las artes escénicas. Fundó la primera feria de arte anual de Mónaco y amplió el programa de la Opéra de Montecarlo, convirtiendo así al principado en un centro artístico mundial. En París, era una habitual del salón ‘proustiano’ de la salonnière Geneviève Straus, donde se codeaba con artistas como Sarah Bernhardt y Oscar Wilde.
Wilde se inspiró en la princesa monegasca y su marido para escribir el cuento de hadas El Pescador y su alma, la historia de un joven marinero enamorado de una seductora sirenita. Cuando el dramaturgo irlandés fue acusado “de sodomía y de grave indecencia” y condenado a dos años de trabajos forzados, Alice salió al rescate de la pobre Constance Lloyd, mujer del escritor, y de sus hijos pequeños. Los niños se educaron en el Colegio de los Jesuitas de Montecarlo y solían pasar los fines de semana con ella en palacio.
Los jóvenes artistas recurrían a la princesa en busca de dinero y apoyo. Entre sus protegidos estaba el compositor británico Isidore de Lara, tan famoso por su música como por su poder de seducción sobre las mujeres. La alta sociedad empezó a hacer correr rumores y maledicencias sobre Alice, que le amadrinaba y ayudaba en la Ópera de Montecarlo. Según la leyenda, el príncipe Alberto, celoso por la amistad que tenía su mujer con el compositor, habría llegado a darle una bofetada a la princesa ante una audiencia congregada en la Sala Garnier.
Finalmente, Alice y Alberto se separaron legalmente en 1902, aunque siguieron casados por la iglesia. Él nunca le perdonó su espíritu independiente y sus ansias de libertad y la declaró ‘persona non grata’ en Mónaco. Ella se instaló en Londres. Cambió los salones del Palacio Grimaldi por una lujosa suite del hotel Claridge’s. Se hizo amiga de la reina Alejandra, mujer de Eduardo VII, a la que enviaba sus famosas orquídeas rosas del château du Haut-Buisson para decorar Sandringham.
Hace pocos días, Alberto II de Mónaco visitó Haut-Buisson, el castillo de la mujer de su tatarabuelo, junto al historiador Stéphane Bern. Hablaron sobre la princesa Alice. Nuestra heroína nunca regresó al principado, ni siquiera muerta. Falleció en 1925 y fue enterrada en el cementerio parisino de Père Lachaise.
,type=downsize)