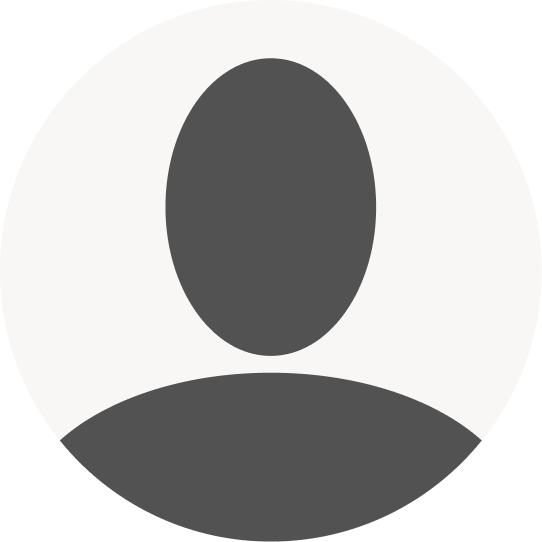La Reina Sofía tiene tres grandes pasiones: la naturaleza, la música, y la arqueología. Y las tres las descubrió en el Palacio de Tatoi, su hogar de la infancia a los pies del monte Parnés, a las afueras de Atenas. Allí se levanta su Manderley personal. De hecho, sus pocas declaraciones públicas sobre el palacio están impregnadas de una nostalgia digna de Rebecca, la novela de Daphne de Maurier. “Tengo maravillosos recuerdos de nuestra vida familiar en Tatoi. Me parece estar oliendo aquellas brisas, entre los eucaliptos, los pinos, los castaños y los cipreses”, recordaría Doña Sofía en sus entrevistas con la periodista Pilar Urbano para el libro La Reina (Plaza y Janés).
Ahora, la madre de Don Felipe está más cerca que nunca de volver a cruzar la cancela de entrada del palacio y de percibir “el inconfundible olor de Tatoi”: una mezcla de jaras y retamas, romero y hierbabuena, comino, trigo y heno. Y los pinos, los cipreses, los castaños y los eucaliptos. Lina Mendoni, ministra de cultura de Grecia, ha anunciado que el gobierno heleno quiere restaurarlo y convertirlo en un museo abierto al público. Según Mendoni, la antigua finca real podría reabrir sus puertas el próximo año.
El Rey Pablo I convirtió Tatoi en la residencia habitual de la familia real griega en 1948. El monarca heleno era un hombre de gustos sencillos, amante del mar y la naturaleza, y convenció a su mujer, la Reina Federica, nieta del último emperador de Alemania, para mudarse allí y educar a sus tres hijos: Sofía, Constantino e Irene. “Mi vida en casa era muy normal, nada extraña, nada sofisticada. Grecia era pobre y sus reyes también eran bastante pobres. No dábamos grandes fiestas, ni vivíamos con lujos. Mis ropas, mis juegos, mi standing de vida, no eran más que los de la hija de un marino, que eso hubiese sido mi padre de no ser rey”, explica Doña Sofía a Urbano en La Reina.
“El mundo de la fantasía lo cultivaba a la fuerza, porque es que casi no veíamos gente, ni íbamos al cine, ni había televisión. Teníamos que inventarnos los juegos y el modo de estar divertidos. Jugábamos a toda hora. Como todos los niños, íbamos mucho a la cocina, porque Blasi, el cocinero, era griego y nos contaba historias de griegos y de turcos. Teníamos una gramola de manivela y Tino (su hermano, el Rey Constantino) y yo bailábamos juntos”, recordaría Doña Sofía. “Nos reuníamos al atardecer los cinco en el cuarto de mi padre, que era una mezcla de despacho y de cuarto de estar. Allí, en unas butacas cómodas, junto a la chimenea, cenábamos de un modo informal y oíamos música”. Fue en Tatoi donde cultivó su amor por el baile, la música y, particularmente, por el piano.
Aquella era una vida sencilla y, sobre todo, al aire libre. Sofía y sus hermanos montaban a caballo a diario, organizaban expediciones al bosque y jugaban con los animales domésticos de la granja. Llegaron a tener un corderito como mascota. Así también se despertó su interés por los animales, la ecología y la sostenibilidad.
La princesa arqueóloga
En 1951, cuando Sofía iba a cumplir trece años, sus padres la matricularon en Salem, la escuela de élite fundada por el pedagogo alemán Kurt Hahn en el lago Constanza. Regresó a Tatoi en el verano de 1955, con dieciséis años. Entonces comenzó su vida oficial en la corte -actividades y viajes-, se matriculó en la escuela de enfermería infantil Mitera -prolongó sus prácticas hasta 1961-, y completó su formación cultural de la mano de Theofanos Arvanitopoulos, su profesora de “saber universal”. Ella fue quien le enseñó Filosofía, Literatura, Historia y griego clásico, y la introdujo en su otra gran pasión: la arqueología.
La finca de Tatoi está asentada sobre las ruinas enterradas de Decelia, una ciudad anterior incluso a la fundación de Atenas. “Aunque en los mapas antiguos venía mencionada esa polis, esa ciudad, fue la profesora Theofanos quien la localizó. Y allí, en el mismo suelo de Tatoi, nos pusimos a excavar, buscándola, hasta dar con ella. Trabajábamos las tres solas -Sofía, Irene y la profesora-, de 9:30 de la mañana hasta la hora del almuerzo. Yo allí sudé como nunca en mi vida, pero era apasionante”, recuerda la Reina en el libro de Urbano.
Por las tardes, Sofía limpiaba, clasificaba y unía los fragmentos de las reliquias que iba descubriendo -jarras, platos, vasijas, urnas funerarias- en un taller improvisado montado cerca del yacimiento. En 1959, publicó un libro, Cerámicas en Decelia, completado pocos meses después con otro, Miscelánea arqueológica, en el que daba noticia de la gran variedad de hallazgos.
Ese mismo año, se encontró con el entonces príncipe Juan Carlos de Borbón en la boda de Elisabeth de Württenberg con Antonio de Borbón-Dos Sicilias, en el castillo de Altshausen, en Stuttgart. Ya se habían visto en el crucero Agamenón, en 1954, pero esta vez la princesa griega reparó mejor en el príncipe español, que iba con su uniforme de gala de la Escuela Naval. En 1960, volvieron a coincidir en los Juegos Olímpicos de Roma y, meses después, en la boda del duque de Kent. Así surgió el amor.
Doña Sofía dejó Tatoi tras casarse con Don Juan Carlos . Nunca imaginó que, pocos años después, los griegos abolirían la monarquía, expulsarían a la familia real del país y confiscarían sus bienes. El palacio, abandonado y en ruinas desde entonces, todavía guarda tesoros de la juventud de la Reina, como el carruaje con el que desfiló triunfalmente por las calles de Atenas el día de su boda.
,type=downsize)