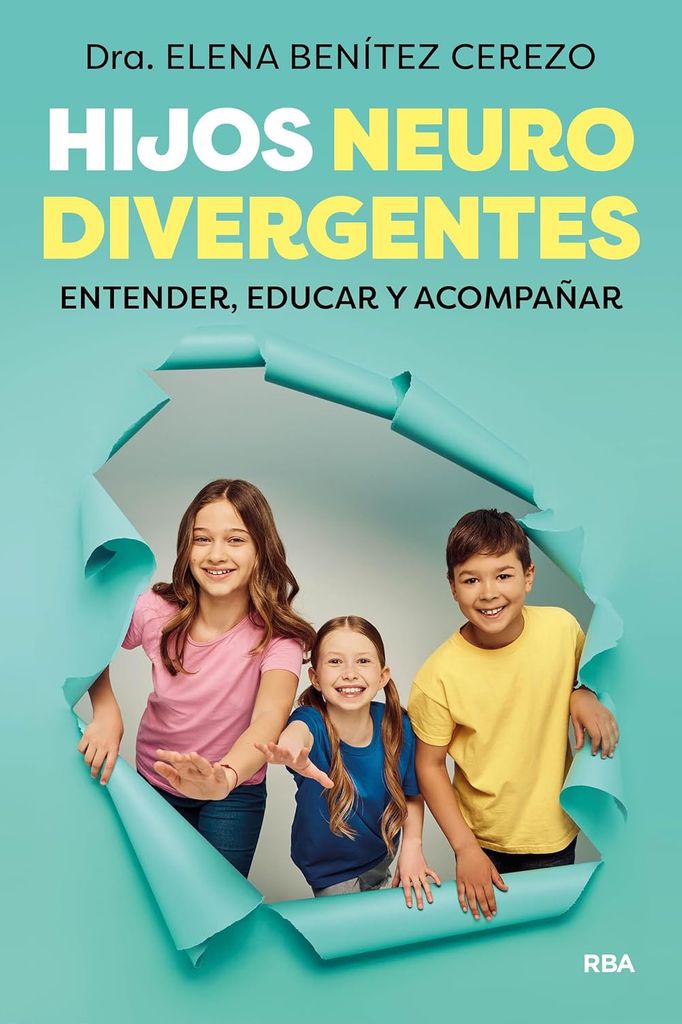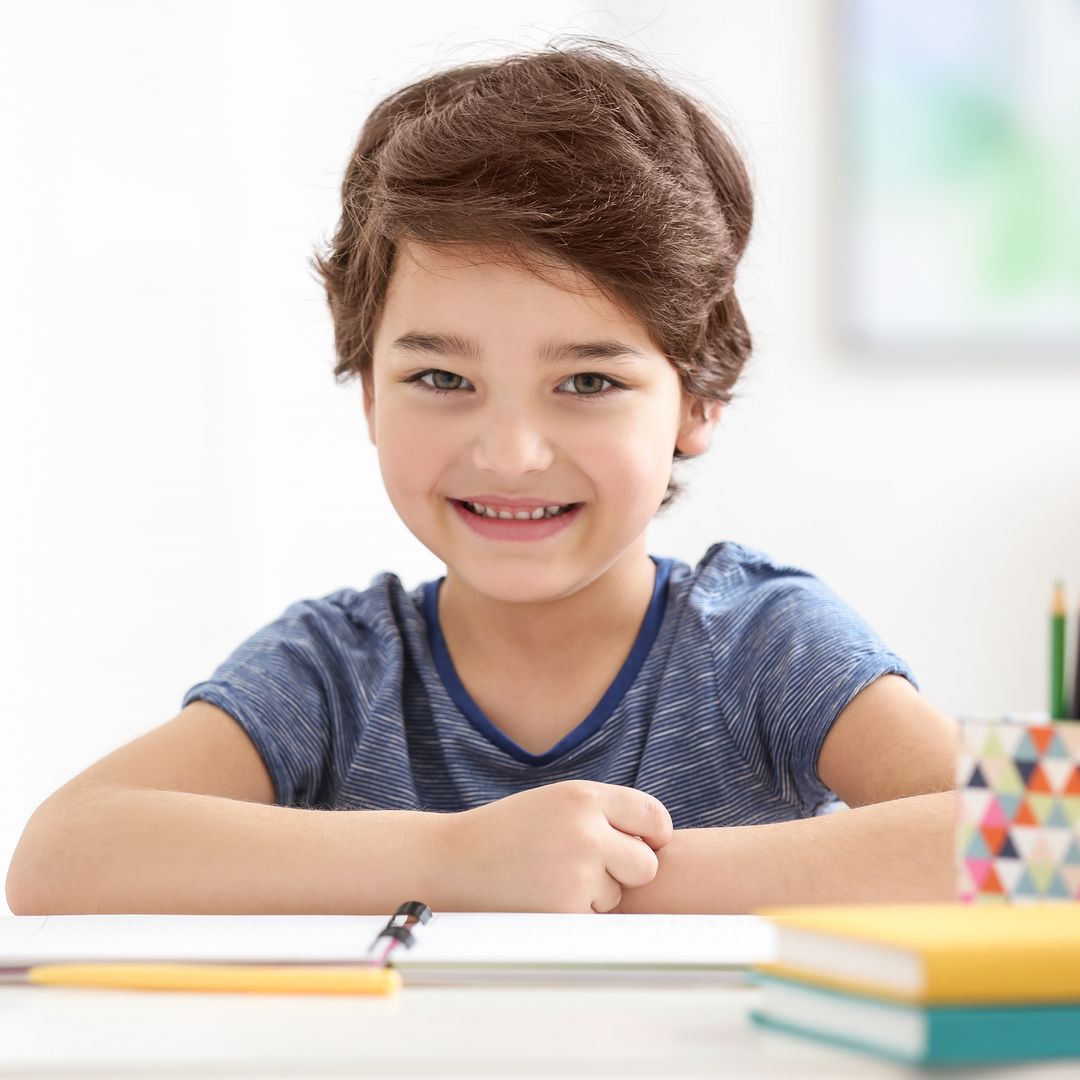La Dra. Elena Benítez Cerezo es psiquiatra especializada en trastornos del neurodesarrollo y tiene dos hijos neurodivergentes; el mayor tiene autismo y el pequeño, TDAH. Esto le ha llevado a comprender que la parte profesional debe estar separada de la personal, de la faceta de madre, pero inevitablemente cada una de esas realidades redimensiona la otra. ¿Cómo afrontar la maternidad de un hijo con un trastorno del neurodesarrollo? ¿Cómo ayudar a estos hijos a aprender y a proteger su autoestima? De todo esto y con motivo de la publicación de su libro Hijos neurodivergentes (Ed. RBA), hemos hablado con ella.
Comienza el libro compartiendo su propia experiencia personal, dando a conocer que su hijo mayor “es diferente”. ¿Qué consejos le daría a esos padres que, aún sin diagnóstico, vean que su hijo es “diferente” y que luchan por intentar que se amolde al resto?
Una de las primeras cosas que digo en el libro es que, cuando el diagnóstico de un trastorno del neurodesarrollo entra en un hogar, las experiencias de crianza son muy diversas y el camino de cada familia es único. Por eso, el libro no pretende desvelar el secreto de “cómo llevar esto bien”, porque yo misma no lo sé aún. Pero de las pocas cosas que he aprendido en este proceso es que el camino es mucho más llevadero cuando no se recorre a solas. El apoyo mutuo es fundamental, y por eso siempre recomiendo encontrar familias en situaciones parecidas a la vuestra con las que puedas vincular, desahogarte, compartir experiencia o incluso reírte, porque el humor es otra de las herramientas que debemos intentar no perder.
Otra de las cosas que yo considero esencial en esos momentos iniciales de incertidumbre es confiar. Confiar en las personas que atienden a tu hijo, preguntarles todas las dudas que tengas, en definitiva, encontrar a los profesionales que te generen la confianza suficiente para poneros en sus manos.
También como madres, confiar en nuestra propia capacidad para afrontar la situación, ser amables con nosotras mismas y entender que tener días malos, sentirnos a veces sobrepasadas o agotadas, no significa que no seamos suficientemente buenas. Y sobre todo, confiar en nuestro hijo y entender que el neurodesarrollo también hace su trabajo, pero necesita tiempo y paciencia.
Cuando ya ha llegado ese diagnóstico, hay otra realidad, a menudo silenciada, que comenta en el libro, y es la del duelo por el hijo que no tuvo. ¿Cómo afrontar este duelo?
De forma inconsciente, cuando nos enteramos de que vamos a ser padres depositamos unas expectativas sobre la criatura. Nos imaginamos cómo será, qué aficiones tendrá, incluso a qué nos gustaría que se dedicara de mayor. El diagnóstico de un trastorno del neurodesarrollo aparece como un tsunami para llevarse esas expectativas y nos obliga a ajustarlas a la realidad, a aprender a ver a nuestro hijo como es y no como nos gustaría que fuera, no como ese “hijo/a idealizado/a” que yo pensaba que tendría.
Esto es lo que yo llamo “el duelo por el hijo que no tuvimos”, porque el duelo no sólo se aplica al proceso emocional que hacemos cuando alguien fallece, sino que sucede cuando tenemos cualquier pérdida significativa; incluso, como en este caso, las pérdidas simbólicas. Es importante entender que este proceso es individual, tan único y singular como la persona que lo realiza.
Además es continuo y dinámico, porque cada etapa evolutiva de nuestro hijo nos plantea nuevos retos a los que deberemos adaptarnos. Cada etapa tiene su función emocional, y en distintos puntos del camino se pueden experimentar emociones propias de diferentes etapas sin que ello suponga un retroceso.
Y también es un aprendizaje que no acaba nunca y del cual somos parte activa, es decir, que va a exigir un esfuerzo por nuestra parte. Pero si sabemos aprovechar la oportunidad de crecimiento personal que supone, nos conducirá a una aceptación en la que adquiriremos herramientas emocionales que nos resultarán útiles para afrontar otras situaciones difíciles de nuestras vidas.
Habla también de cómo le estaba afectando a la autoestima de su hijo saber que no era capaz de aprender al mismo ritmo de sus compañeros de clase. ¿Cómo proteger la autoestima de los niños con algún tipo de neurodivergencia?
La mejor forma de reforzar su autoestima es que perciban que su entorno, especialmente sus figuras de apego, le aceptamos, valoramos y nos sentimos orgullosos de él o ella tal y como es. Las figuras de apego actuamos como un espejo, de modo que los niños construyen su autoconcepto en base a la imagen que nosotros les transmitimos de ellos. Si por ejemplo le decimos al niño continuamente que es tonto, vago o malo, asumirá que lo es; si le transmitimos que debe ser alguien que no es, crecerá sintiendo que no es suficiente.
Tuve que aprender a separar la “Elena médica” de la “Elena mamá”, darme cuenta de que, cuando hay un componente emocional tan potente como el vínculo madre-hijo, no ves las cosas con la distancia suficiente para hacer un análisis objetivo de la situación
Pero tampoco se trata de impostar o de ocultarle que es diferente, porque ellos se dan cuenta de esto, y negárselo generará en ellos una confusión y una vergüenza que ni son positivas para su autoestima, ni favorecen nuestra comunicación con ellos. Cuando como padres llegamos a una aceptación emocional de la situación, aprendemos a ver a nuestro hijo más allá del diagnóstico, a disfrutarle tal como es y también a valorar sus esfuerzos, aptitudes y particularidades. Podemos sentirnos genuinamente orgullosos de él, y desde esa seguridad y esa aceptación generaremos un apego seguro alrededor del cual él podrá construir una autoestima sólida.
¿Cómo ayudarles a aprender? ¿Qué necesitan para ello?
Cada caso tiene unas necesidades únicas y necesitará un plan psicopedagógico individualizado en función de las mismas; pero el sistema educativo no está en absoluto preparado para afrontar la inclusión de la que a nuestros políticos tanto les gusta presumir. Es imposible hablar de inclusión educativa cuando en las aulas tenemos ratios de 25 alumnos para un solo profesor, con unos apoyos que en el mejor de los casos serán 4 ó 5 horas a la semana con una maestra de pedagogía terapéutica o audición y lenguaje. Son niños que necesitan una atención individualizada, impartida por un profesorado especializado en trastornos del neurodesarrollo y un sistema que entienda que muchos de estos niños, debido a las características de sus trastornos, no aprenden algunas habilidades por imitación como el resto de los niños, sino que necesitan apoyos especializados para ello.
Mi experiencia es que los profesores hacen más de lo que pueden con la carga de trabajo, las enormes ratios y los pocos apoyos que el sistema les facilita. Los docentes que se forman en trastornos del neurodesarrollo lo hacen en su tiempo libre y pagándolo de su bolsillo, y esto no puede ser. La verdadera inclusión es garantizar que cada niño desarrolla al máximo su potencial, sea el que sea, y facilitar apoyos para ello, de modo que nuestros hijos, cuando sean adultos, puedan ser lo más autónomos que sea posible y sean miembros activos de la sociedad. Y en esto el sistema educativo está fallando estrepitosamente.
Es psiquiatra, acostumbrada a diagnosticar trastornos del neurodesarrollo y, como cuenta en el libro, no reconoció señales de alerta en su hijo. ¿Ha cambiado la maternidad su visión como profesional?
Ser “agente doble”, como yo lo llamo en el libro, tiene ventajas e inconvenientes. Aunque el proceso de adaptación emocional es similar al que afrontan otras madres, tener formación específica para entender cómo es el proceso, qué significan los términos que vemos en los informes médicos y qué implica cada etiqueta diagnóstica es una ventaja, porque reduce la incertidumbre y la confusión a la que se enfrentan la mayor parte de las familias en una situación así.
Pero en mi caso llegó un punto en el que tuve que aprender a separar la “Elena médica” de la “Elena mamá”, darme cuenta de que, cuando hay un componente emocional tan potente como el vínculo madre-hijo, no ves las cosas con la distancia suficiente para hacer un análisis objetivo de la situación. Mis hijos tienen sus médicos, unos compañeros infinitamente mejores profesionales que yo, y confío plenamente en ellos para todas las decisiones que implican su salud.
La verdadera inclusión es garantizar que cada niño desarrolla al máximo su potencial, sea el que sea, y facilitar apoyos para ello, de modo que nuestros hijos, cuando sean adultos, puedan ser lo más autónomos que sea posible
No creo que sea necesario tener un hijo con un trastorno del neurodesarrollo para ser un buen profesional en esta materia, pero en mi caso personal la experiencia con mis hijos también ha cambiado en cierto modo la forma en la que ejerzo la psiquiatría. Yo pasé unos años en los que pensaba que compartir con las familias mi experiencia como madre me restaría objetividad y credibilidad. Pero una vez di el paso, me encontré que las familias se relajaban mucho más y se abrían conmigo de una forma que quizá no hubieran hecho si yo hubiera mantenido ese “muro”, porque sentían que yo les iba a escuchar sin juzgarles.
En este sentido creo que venimos una generación de psiquiatras y de médicos en general que ya no tenemos miedo a hablar acerca de nuestras vulnerabilidades, que sabemos que -manejando bien la situación- mostrarnos como los seres humanos que somos, que también enfermamos y nos pasan cosas, puede llegar a ser positivo para reforzar la confianza del paciente en nosotros.
Por otra parte, también tenemos una responsabilidad en luchar contra el estigma que rodea los trastornos del neurodesarrollo y los trastornos mentales, y creo que contar nuestras historias en primera persona es una buena forma de hacerlo.
También su hijo pequeño tiene un trastorno del neurodesarrollo, en este caso TDAH. ¿La experiencia con el mayor ha servido para abordar antes la situación con el pequeño?
Nuestro hijo pequeño no tiene la necesidad de apoyos que sí tiene el mayor, que tiene una discapacidad. En ese sentido, haber pasado por la experiencia nos ayudó a dimensionar el problema del pequeño y llevarlo con mucha más calma. Además, él es un niño increíble, súper ingenioso y divertido que nos llena la casa de vida, por lo que es un privilegio ser sus padres.
¿Cómo el día a día de una familia con dos hijos neurodivergentes?
Caótico, agotador, siempre insólito, con constantes desafíos en los que también podemos encontrar oportunidades de aprendizaje. Es un día a día que pone a prueba continuamente tu paciencia y tu capacidad de improvisación; pero también con momentos muy divertidos y sobre todo -al menos en mi caso- lleno de un amor que previamente nunca había experimentado.
¿De qué manera la plasticidad cerebral juega a favor de los niños con algún trastorno del neurodesarrollo?
Cuando los bebés nacen, su cerebro está “a medio hacer”, y durante los primeros años de vida los factores externos pueden influir en el modelado de ese cerebro, para bien o para mal. Esto es lo que llamamos plasticidad neuronal y por ello la estimulación temprana es esencial para el desarrollo adecuado de las funciones cerebrales, especialmente en aquellos niños con un trastorno del neurodesarrollo o riesgo de padecerlo.
Dejarse aconsejar por los médicos y terapeutas que conocen a nuestro hijo es fundamental para que pueda aprovechar al máximo la estimulación temprana y otras terapias, pero sin sobrecargarle.
Pero debemos tener en cuenta que la plasticidad neuronal no es infinita. Existen unas limitaciones (genéticas, estructurales...) que van a determinar hasta dónde se podrá desarrollar una determinada función cerebral, de modo que, aunque el grado de estimulación externa sea un factor muy importante, no depende enteramente de ello el desarrollo final que alcanzará una función cerebral.
Por eso es esencial transmitirles a los padres que, en cuanto a las terapias, “más no siempre es mejor”, que los niños también se agotan y que en el día a día de cualquier niño el juego, el paseo o el vínculo con los padres y hermanos también son estímulos que su cerebro necesita.
Dejarse aconsejar por los médicos y terapeutas que conocen a nuestro hijo es fundamental para que pueda aprovechar al máximo la estimulación temprana y otras terapias, pero sin sobrecargarle.
¿Por qué es importante el lenguaje con el que se describen los trastornos del neurodesarrollo?
En el ámbito de las redes sociales y de la política, tengo la sensación de que en la carrera de ser “los más respetuosos” o “los más inclusivos” vivimos en la batalla de lo superficial. Los trastornos del neurodesarrollo ya están descritos con sus denominaciones médicas y técnicas, recogidas en las clasificaciones internacionales de enfermedades.
Pero hay quien dice que palabras como “trastorno” o “discapacidad” son estigmatizantes, cuando quien estigmatiza no es el término, sino quien hace un uso peyorativo del mismo. Entonces es muy sencillo tratar de solucionar la incomodidad que esto nos produce empleando términos pretendidamente inclusivos como “capacidades diversas” o “talentos diferentes” para referirse a las personas con discapacidades derivadas de trastornos del neurodesarrollo, pero son “términos paraguas” que nos incluyen a todos, porque todos tenemos capacidades diferentes y cerebros diferentes.
Pero la realidad, nos guste o no, es que las personas con discapacidades derivadas de trastornos del neurodesarrollo lo tienen mucho más difícil en la vida que el resto de nosotros.
No es justo que no se ponga de relieve que el mundo es mucho más complicado, injusto y hostil para las personas que han nacido con trastornos del neurodesarrollo, y que nuestra obligación como sociedad es proveer los medios que garanticen que sus oportunidades son las que les corresponden como ciudadanos de pleno derecho.
Para eso hay que tener voluntad política, invertir en recursos y nombrar la realidad en lugar de quedarnos en lo superficial de “inventarnos” palabras que borran su existencia.
,type=downsize)