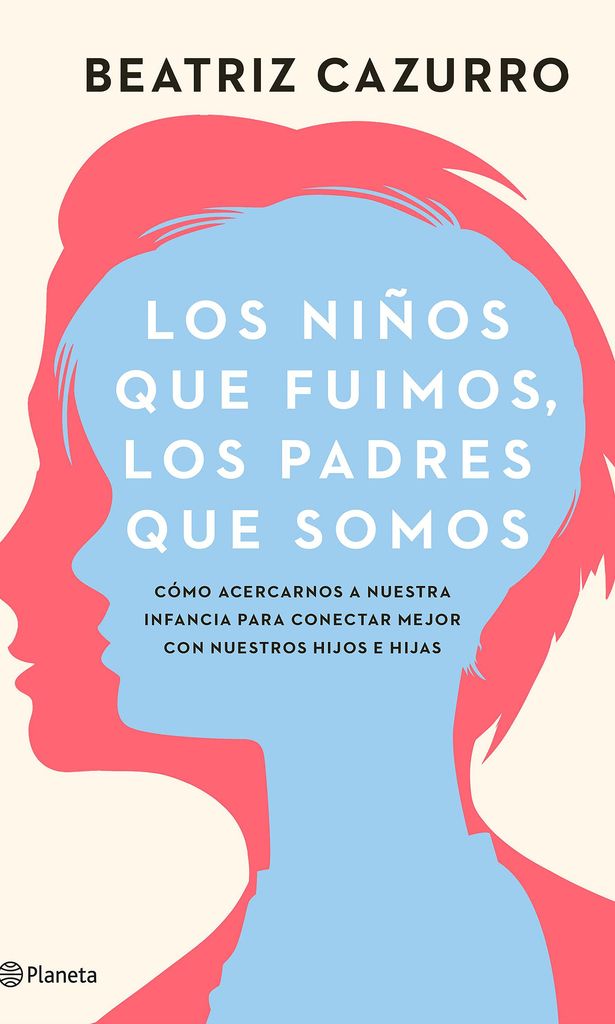Muchos padres se preocupan (y mucho) no solo por la educación que reciben sus hijos, sino por la que ellos les ofrecen. El miedo al fallo es real y el bagaje emocional que llevan consigo puede jugarles una mala pasada . Así lo confirma Beatriz Cazurro, psicóloga especializada en terapia infantil y familiar que publicará un libro el propio mes de septiembre, Los niños que fuimos, los padres que somos (Editorial Planeta), con el que aborda, precisamente, esta posibilidad. Teniendo en cuenta cómo fuimos educados, podremos llegar a entender muchas cosas de nosotros mismos y de nuestros hijos . Porque si cómo actuamos como padres y madres afecta a los más pequeños, ¿no nos habrá afectado a nosotros también?
Firme defensora de la Teoría del apego ( conectar con nuestra infancia para conectar mejor con nuestros hijos ), la autora nos habla del dolor de la infancia y de todos los tipos de relaciones que pueden establecerse entre padres e hijos, la cultura de la felicidad y cómo no debemos culpabilizar nunca a nuestros padres de la educación que le damos a nuestros hijos. Con ella hemos querido hablar para que nos explique si estamos predestinados o no a cometer los mismos errores que nuestros padres.
Beatriz, los padres de hoy en día, ¿somos el resultado de lo que hemos visto en nuestros propios padres?
En parte sí, aunque todo es mucho más complejo que esto. Por un lado, en nuestros padres hemos tenido un ejemplo y hemos sido testigos directos de una forma concreta de ser padre y madre. Esto hace que normalicemos ciertas conductas. De niños, lo que ocurre en casa es lo normal, creemos que en todas las casas debe pasar lo mismo. Sin embargo, cuando vamos creciendo, es cuando podemos empezar a cuestionar esta creencia.
Además, desde pequeños tenemos una serie de necesidades que son imprescindibles para nuestro correcto desarrollo psicológico y físico y, por ello, desde que nacemos, de forma no consciente vamos a ir buscando cuál es la mejor forma de adaptarnos a nuestro entorno para conseguir que esas necesidades sean cubiertas lo mejor posible. Es decir, si cuando me enfado mi madre me llamada enfadada “mala” y escondiendo mi enfado mi madre me ve como “una niña buena”, puede que deje de demostrarlo e, incluso, de sentirlo para seguir sintiéndome aceptada por ella. El afecto y el reconocimiento son esenciales en nuestro desarrollo.
Entonces, ¿cómo influye nuestra infancia en la educación que vamos a darle a nuestros hijos?
Tener hijos supone un constante recordatorio de lo que para nosotros fue nuestra infancia. Muchas veces, este recordamiento es puramente físico, es decir, en la relación con nuestros hijos surgen recuerdos sentidos, sensaciones de nuestra infancia.
Así, quizás cuando mi hijo tiene una rabieta mi cuerpo empieza a recordar el miedo que yo pasé cuando mi padre me dejaba solo en mi cuarto para que se me pasara. Entonces, en mi cuerpo de adulto, aparece una señal de peligro que si no soy capaz de comprender y gestionar, puede convertirse en una interpretación desajustada o una actuación posiblemente dañina para mi hijo. Y si siento peligro cuando esto sucede, es fácil que intente que la rabieta acabe de inmediato, incluso con algún acto violento. Sin embargo, si en mi experiencia como niño mis padres comprendieron que las rabietas eran algo normal y pudieron acompañarlas de forma tranquila, me va a ser mucho más fácil hacerlo como padre.
Hablas de que hay que saber conectar con mi yo de la infancia para evitar estas situaciones descritas, ¿cómo se consigue?
Tenemos ventanas constantes a nuestra infancia en nuestra forma de pensar sobre nosotros mismos, en nuestra forma de relacionarnos, en nuestras reacciones e, incluso, en nuestros síntomas físicos y psicológicos. Lo que ocurre es que, generalmente, arrastramos interpretaciones desajustadas de los motivos por los que esas cosas suceden. Si empezamos a acercarnos a todo esto con más apertura, curiosidad y compasión, podremos encontrar una narrativa que explique el por qué de esa forma de funcionar que tenemos y, desde ahí, será mucho más fácil conectar con cómo nos sentimos de pequeños.
De todas formas, creo que es importante decir que, en muchas ocasiones, para conectar con nuestra infancia, sobre todo si ha sido dolorosa, vamos a necesitar de alguien que nos acompañe y nos ayude a sentirnos seguros. Si en algún momento nos desconectamos de ella, es porque pudimos lidiar con ella de otra manera.
Todo esto se encuentra dentro de la Teoría del apego sobre la que gira tu libro, ¿en qué consiste esta teoría?
La Teoría del apego habla de cómo los seres humanos, desde que nacemos, buscan mantener relaciones afectivas con figuras de referencia para asegurar su supervivencia. No es un capricho, es un mecanismo biológico de supervivencia. El tipo de vínculo que establecemos con nuestros hijos durante los primeros años de vida va a tener un impacto directo en su salud emocional y física. De hecho, la confianza en uno mismo y el tipo de relaciones que establecemos con los demás a lo largo de nuestra vida va a depender directamente del nivel de seguridad, protección, conexión y predictibilidad que nuestros hijos sientan en la relación que hemos establecido con ellos.
Pero no solo esto, sino que el tipo de síntomas físicos y psicológicos que podemos desarrollar a lo largo de nuestra vida, lejos de depender únicamente de la genética, también van a estar relacionados con nuestras experiencias infantiles.
Por último, buscamos la felicidad de nuestros hijos a toda costa, ¿vivimos la crianza dentro de una cultura de felicidad constante?
Creo que muchas veces mandamos mensajes confusos a los niños. Por una parte sí, esperamos que sean siempre positivos, que no se enfaden ni lloren. Es muy común escuchar frases de este tipo: no pasa nada (cuando se han hecho daño) o no te enfades (cuando se les ha quitado un juguete). De lo que no nos damos cuenta es que, negando sus emociones y su realidad interna, van a sentirse solos, poco comprendidos y, seguramente, van a creer que eso que negamos, si a ellos les pasa, es porque algo funciona mal en ello.
Además, muchas veces queremos que consigan no enfadarse, no tener miedo o ser positivos a golpe de castigo, de etiquetas e, incluso, de violencia. Esto no es compatible con estar contento, sobre todo, cuando las figuras de las que dependo no me entienden.
,type=downsize)