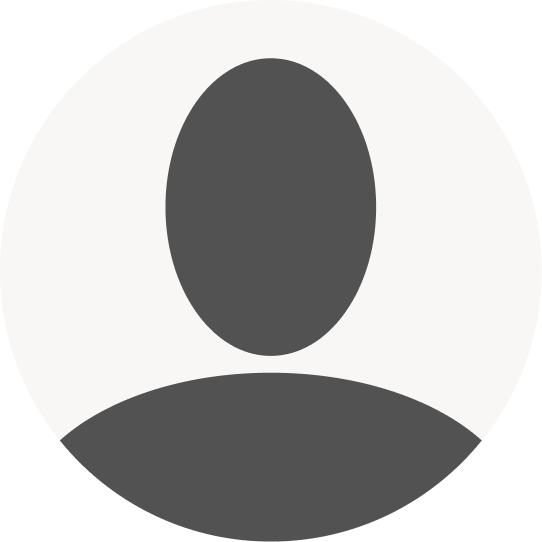A escasas semanas del equi-noccio de prima-vera, donde el día y la noche duran lo mismo y huele sutil la energía de la tierra floreciendo, estoy sentada en el porche de casa, colgada entre montañas sobre el pantano de la Concepción. Al fondo, el mar, con el sol aún de invierno, parece de plata y se antoja infinito. Inspiro despacio el aire que entra frío por la nariz, observo el peñón de Gibraltar al frente, los días de poniente puedo, incluso, adivinar las particularidades de la roca. Espiro; el aire ahora caliente sale de mi cuerpo y parece que vuela hasta las montañas del Rif africano que me miran impertérritas -Yebel Musa o “mujer tumbada”-. Cuenta la leyenda que Hércules, enfurecido por la infidelidad de su amada, toma esta cordillera marroquí de una mano y el peñón de Gibraltar de la otra y, ciego de furia, los separa dando lugar a un mar entre medias. El estrecho donde ahora, desde mi casa, los cargueros a lo lejos parecen minúsculos rectángulos flotando en el manto infinito de agua. Imagino las corrientes, intuyo la vida animal que vibra debajo… y me digo: “Ya has llegado”.
Existe una marejada de fondo muy habitual en nuestra vida, siempre tratando de llegar a algo. La meta como yugo perenne en el horizonte… Herencia biológica como animales que somos. Como si para sobrevivir debiéramos mirar hacia un objetivo, huir del depredador, inclinarnos al futuro. “Cuando consiga este trabajo habré llegado”, “cuando gane este dinero habré llegado”, “cuando tenga pareja habré llegado”, “cuando alcance seguridad económica habré llegado”, “cuando...”, “cuando...”, “cuando…”.
A pesar de la importancia de los objetivos, esta continua inclinación al futuro dibuja la vida ante nosotros como una lucha constante para realizar la próxima tarea o escalar la próxima montaña y el mero hecho de vivir se transforma en algo confuso o estresante. La vida, decía John Lenon, es eso que pasa mientras estamos ocupados haciendo otros planes.
Soy consciente de esa presión que acompaña mi existir -el de muchos de nosotros-. La continua carrera para llegar que arranca la frescura de cada día, de cada “ahora” único en sí mismo, que se convierte en un lugar de paso superficial, sin entidad, un simple medio hacia un fin. Anhelo la tranquilidad y el equilibrio que se ocultan tras las nubes espesas de sentirse incompleto, inacabado, errante…
Pero hoy, en este momento, admirando el horizonte, sé que he llegado. Suspiro. -¿Dónde?-, -Ahora-. He llegado a este mismo ahora donde observo el estrecho de Gibraltar y escribo. Escribo todos esos “ahoras” que he ido atesorando, todos esos pasos en el camino de la vida, importantes en sí mismos, pequeñas metas alcanzadas. Cada aprendizaje, cada logro, cada error, cada vez que he amado u odiado, cada decepción, cada alegría, cada cambio de rumbo, cada duda, cada certeza. Millones de llegadas continuas a momentos presentes. Espiral de atraques en el puerto y tantos “he llegado” que conforman mi particular peregrinar. Las casillas de mi propio juego de la oca que suponen arribadas a tantas experiencias. A los dados, al puente, al pozo o a la cárcel. “Cuando emprendas tu viaje a Ítaca pide que el camino sea largo […]. Que muchas sean las mañanas de verano en que llegues […] y atracar, viejo ya, en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino sin aguardar a que Ítaca te enriquezca” (Konstantino Kavafis).
Cada vez que me llevo un bocado a la boca -llego-; cada vez que admiro un atardecer -llego-; cada vez que lloro, -llego a ese llanto-. Como este mismo peldaño presente frente a la energía del estrecho, en mi propia escalera, intuyendo la primavera en el horizonte y el milagro de mi respiración. Ahora, sintiendo el tacto suave de las teclas mientras escribo y, aun sin terminar este texto, -HE LLEGADO-.
,type=downsize)