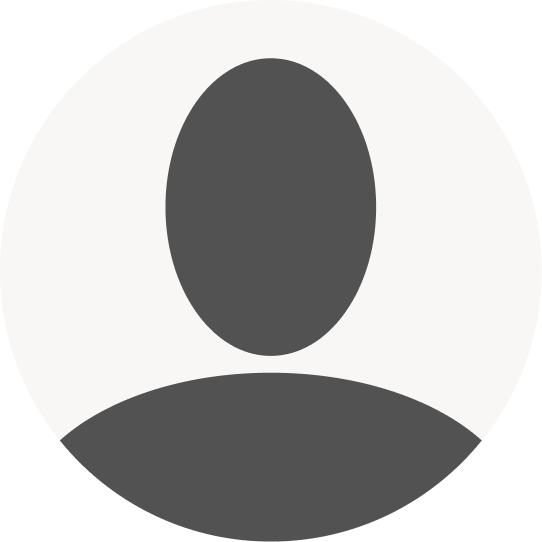“Su casa es su templo”. Ya lo siento… ¡Qué poco imaginativo! Como aquel ejemplo de metáfora ramplona de Literatura de 2º de BUP (“Sus dientes son perlas”), que no valía porque era una comparación y, encima, manida. Pero, en este caso, van a ver cómo la imagen estilística es más que eso. Que es perfecta en fondo y forma. Como una vuelta de tuerca literaria o casi casi un doble carpado con tirabuzón. Un Quevedo y un Góngora todo junto que para eso eran vecinos. Nos dirán que no nos vayamos tan arriba, pero va a ser que quizás nos mimetizamos con la altura. Básicamente, porque hablamos de un último piso. Concretamente, de la buhardilla de Rubén Ochandiano, el lugar donde el actor estudia sus guiones para tocar el cielo con los dedos y donde, ante la adversidad, los desliza por textos sagrados con los que se siente protegido. Encomendándose a santos, a ángeles y a arcángeles, a dioses paganos y a vírgenes suicidas. De Tennessee Williams a Evan Peters. De Moliere a Sorogoyen. De Elvis a Adriana Ugarte. Y por si fueran poco las hornacinas improvisadas con jarrones, marcos y chinchetas, los travesaños de madera se cruzan sobre su cabeza en un techo que podría darle réplica al casco de un barco. Al de una goleta, como el de las bóvedas de la Iglesia de Santa María del Mar de Barcelona cuyas paredes se abren, con ojos de buey en vez de vidrieras, a un mar de tejados, cúpulas y azoteas. Pero como les ocurrió a los pasajeros del Titanic, no fueron suficientes para evitar que su vida, la de él actor consagrado e indie, naufragara sin remisión al chocarse de lleno con el iceberg de la cocina. Quizás porque con el programa de La Primera pasa lo mismo, que uno solo ve la punta del problema y se olvida de los metros de secretos insondables que ocultan las aguas mansas.
Nos encontramos en el distrito centro de Madrid. Perdón, en lo más céntrico del céntrico distrito Centro. Lo sabemos cuando miramos a través de las ventanas de hierro y con mecanismo de trampilla. Como si estuviéramos a bordo de un dirigible de principios de siglo y nos asomáramos al vacío entre sedosa pintura blanca de barco. De un lado, la Sacramental de San Isidro, las torretas de la Plaza Mayor, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el campanario de la Iglesia de Santa Cruz; de otro, la espadaña de la Nunciatura, la Almudena y el verde del campo del Moro; y, al fondo, San Andrés Apostol en la Plaza del Humilladero. Y, por todas partes, centenares de cruces —y antenas de televisión— señalando al Altísimo por si no hubiera suficientes superhéroes en casa. Porque el refugio de Rubén tiene una panorámica de casi 360 grados al Madrid de los Austrias y, obviamente, de aquí al cielo hay menos trecho.
Lo vemos negro, como el día, y como el asunto que nos ha reunido. Aunque, como dice Rubén, a todo, incluso al pelo de tormenta, hay que verle el lado positivo. Porque si hubiera hecho bueno, no podríamos hablar de lo que nos atañe, absortos como estaríamos en esa maraña de violetas, naranjas, amarillos y granates con los que se tiñen las nubes de la capital y que, si bien son producto de una reflexión de la luz y la Meseta, Velázquez los convirtió en arte para que después llegara Manet y dijera que eso era el Impresionismo.
Hablamos sin distracciones. En el mismo sofá donde Rubén, nos cuenta, se tapaba la cabeza con las manos y, como el niño al que le pintan el pupitre durante los recreos, no quiere volver al colegio y ni siquiera oír hablar de él. En este caso, las aulas eran los platós de MasterChef Celebrity. Hace ya más de una semana que el actor de Los abrazos rotos o Biutiful saltaba a la primera página de los periódicos por un trabajo mucho más mainstream o popular, incluso: su participación y abandono, el segundo en la historia del ya mítico programa de fogones, gelatinas y cocciones a baja temperatura (¿quién no tiene un rohner en casa?) después de que lo hiciera la malograda Verónica Forqué. Rubén, en una sincera entrevista en nuestras páginas satinadas, nos contaba 'lo que no se le escuchó' -pongámoslo entre comillas- tras la edición del capítulo de su salida: “Me voy porque ha llegado un punto en el que no estoy siendo capaz de respetarme a mí mismo ni tampoco de respetar lo que pedís”.
Y aunque la frase ya de por sí es clara, al entrar en su casa entiendes el sentido y sonido exacto de todos y cada uno de sus fonemas. Sentado él en su butaca mecedora de seda brocada, con la chimenea de hierro forjado a su espalda, y mientras encendemos la grabadora que dejamos en su coffee table mid century, podemos hacer una panorámica somera al espacio que nos circunda. Y no es uno, son varios. Universos paralelos que, sin embargo, tienen un punto de confluencia en el madrileño y de fuga, muy de fuga, en los confines reducidos de MasterChef. De libros de pintura y arquitectura, del barroco y Charles Eames, a ejemplares del Hollywood Star, libros de John Waters y guías de viaje. De carteles de películas de la contracultura americana y montajes del off off broadway o la Comedie Française a portadas de antiguas ediciones enmarcadas de clásicos del realismo mágico. De postales con sabor retro e incluso kitsch con filetes dorados y azules klein a mini recortes de papel de periódico en donde se incluye la foto y la declaración de Franz Rogowski, Julianne Moore o Tom Ford… Sin olvidar mapa mundi inmenso que, como la geografía del alma humana, nos descubre el atlas de los recuerdos de Rubén marcados con alfileres rojos.
“Lo que más me gusta en el mundo es viajar currando. De hecho, ha sido esta casa la que me ha anclado en Madrid. Ella es la culpable porque, hasta que la encontré, mi plan era estar un poco nómada, con lo que me cupiese en dos maletas y sin un sitio establecido. Pero me he enamorado de ella. De verdad que sí. Me encanta. Y estoy a ver si me la compro,”, nos cuenta Rubén del que es su nido desde hace ya una década larga cuando, sin embargo, no esperaba mucho de la primera cita a ciegas. “Ni el barrio, ni la idea, ni nada de nada se ajustaba a lo que yo quería en un principio pero… Entré, la vi y supe que estábamos destinados el uno al otro”.
La buhardilla, atípica como el propio Rubén, es como un placer para una inmensa minoría. Tan íntima y acogedora como de difícil trazado; tan recoleta como misteriosa; tan “lo tengo todo a la mano” como “donde lo habré puesto?”, tan reveladora del alma de su dueño como fíjate tú por dónde, contradictoria.
A bote pronto, la casa se articula en forma de herradura, con un amplísimo salón diáfano en el que las vigas de madera al aire, del XIX, dibujan los espacios sin que medien paredes, solo plantas. El salón, en el centro, con sus estanterías hasta el techo y pieles blancas sobre el respaldo del sofa. El estudio-despacho, con su sillón de cuero y capitoné y su mesa de diseño italiano, a la izquierda; y, a la derecha, el comedor. Con papel pintado con rayas marineras, y sillas, de distintos colores y diseños alrededor de la mesa de madera rustica, del isabelino al industrial y, del rosa, al amarillo, como la película de Manuel Summers, que también sucedía, por cierto, en un buhardilla.
En el flanco norte, en la pared que Rubén utiliza para anotar sus rodajes, meetings y compromisos (entre frases de películas que escandalizarían al mismísimo Mr. Wonderfull) tras una mano de pintura de pizarra, se abre uno de los espacios más visitados, trillados y queridos del actor de Flores de otro mundo: su vestidor, completamente vestido, valga la redundancia, en madera y donde los zapatos, a la vista, y los jerseys, pantalones, camisetas y blazers compiten, entre burras, por dominar el espacio.
Nada que ver, con el flanco opuesto… la cocina. Aquí no hay ningún revisited que valga. “No la he frecuentado nunca…”, dice el actor como si fuera un personaje de Chejov. Ya saben, esos a los que tanto les gusta la sopa borsch y las manzanas rojas pero que, por saber, no sabe ni calentar el dichoso mejunje de remolacha ni arrancar el corazón a una pink lady (sic). Y entre risas recordando cómo Sarah Jessica Parker utilizaba el horno para guardar los jerseys de mohair en Sexo en Nueva York y como él, tras la universidad culinaria televisiva, a duras penas se sabe hacer una tortilla francesa, el actor nos cuenta con está ahora. Precisamente, montando un monólogo que, hete aquí, tiene mucho que ver con La gaviota del novelista ruso y se titulará Kostia.
“La obra acaba con una frase que dice: “Saquen a Irina Nicolai de aquí, Konstantine se ha pegado un tiro y está muerto”. La premisa del espectáculo es que Konstantine, Kostia, se ha pegado un tiro, pero no ha muerto y ahora, años después, se enfrenta a sus inquietudes, la vida, al arte, a la vocación, a la muerte, al amor, al deseo. El año pasado vi en Londres un espectáculo que era como La Casa de Muñecas 2. Algo así como que Nora volvía 15 años después a pedir el divorcio. El texto está construido como si fuera autoficción, utilizamos a Kostia para hablar de muchas otras cosas, de manera que el espectador puede llegar a entender que estoy hablando yo de mis propias heridas. Estoy muy entusiasmado, la verdad. Me apetece muchísimo. Es como que estuviera necesitando hacer algo así que me nutra el corazón”.
Y ya que hablamos de alimentar el alma y de dar vida a los sueños, vayamos directamente al dormitorio que se convierte en la meta final del mismo pasillo en el que se abre a la cocina —de encimera de mármol rojo— y el baño —con bañera— de espejos biselados y mármol blanco. “¿Sabes que aún no le había cogido el punto al dormitorio?”, nos cuenta, sentado en la cama sobre una mullida colcha de lana de alpaca y rayas incas, iluminado por las dos lamparitas de banquero con tulipas de cristal verde. “Era una cuestión de color”, prosigue. “Esa pared -nos señala- la he pintado… No sé las veces y, al final, me he dado cuenta que la solución estaba en que no fuera nada fijo ni para siempre, que pudiera cambiar, como las estaciones”. Sin darnos cuenta borramos sin querer uno de los pétalos rosas de la dalia de tiza que floreció a nuestra espalda.
“Tranquilo, es normal que se marchiten. Ya estamos en otoño”.
,type=downsize)