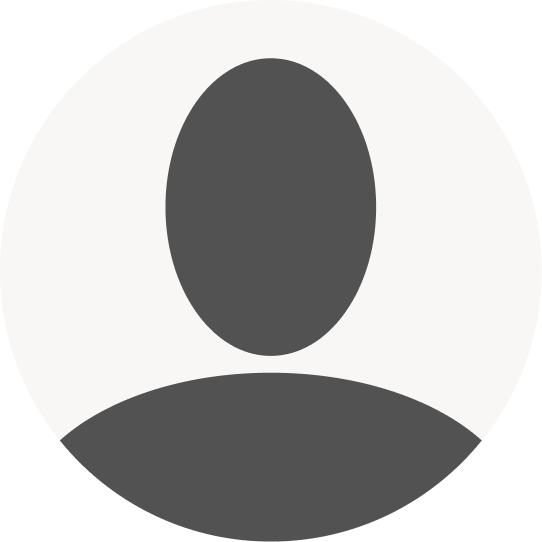Que el amor es entrega, abnegación y sacrificio es algo que va implícito en el propio sentimiento, pero renunciar a un trono por amor es quizá elevarlo a su máxima expresión y eso es precisamente lo que hizo Eduardo VIII al ver que le impedían casarse con el gran amor de su vida, la norteamericana Wallis Simpson. Tanto su pueblo como su familia le pedían a gritos una renuncia, pero en lugar de decir que no al amor como así se lo exigían, renunció al trono, dejando perpleja a la encorsetada sociedad de la época. Inició entonces una pasional relación que, aunque no exenta de polémica, ha pasado a la historia como la prueba de amor más generosa jamás vista.
La causante de esta drástica y polémica decisión fue Wallis Simpson, una celebridad norteamericana de la época que aún estaba casada con su segundo marido, Ernest Simpson, cuando conoció al Rey de Inglaterra. Ella cambió completamente el rumbo de la historia del Reino Unido, ya que sin su aparición en la vida de Eduardo VIII la Reina Isabel II nunca hubiera podido celebrar su Jubileo de Diamante.
Dos matrimonios fallidos
Bessie Wallis Warfield nació el 19 de junio de 1895 y fue la hija ilegítima de los descendientes de dos familias acomodadas de Baltimore. Creció en una pequeña casa de madera, en un hogar muy humilde. Su primer matrimonio, con el piloto de la Armada de EE UU Win Spencer con el que ella confiaba en salir de la miseria, resultó un completo desastre. Las largas separaciones y el alcoholismo de este no se lo pusieron muy fácil y, tras vivir una temporada en China, el matrimonio acabó en divorcio. Su segundo marido Ernest Simpson, al que conoció en 1926, era un ejecutivo de transporte marítimo y ex capitán de la Guardia Coldstream, y fue cuando estaba casada con él cuando se presentó ante la sociedad inglesa.
El entonces heredero a la corona británica era muy apuesto y con un carácter extrovertido y jovial que lo hacía enormemente atractivo para el sexo femenino, aunque estaba considerado como un mujeriego. Sus devaneos amorosos y sus fastuosas fiestas en Fort Belvedere, la casa que le cedió su padre, eran del dominio público y no estaban bien vistas. En una de esas fiestas fue donde, en el año 1933, conoció a Wallis Simpson de la mano de la que estaba considerada como su amante oficial, la también norteamericana Thelma Furness. En ese preciso momento comenzó a reescribirse la historia de Gran Bretaña.
Víctimas de un gran flechazo, Wallis inicia su relación con el heredero al trono escandalizando a la estricta y moralista sociedad británica. Profundamente enamorado de la sofisticada y divertida Wallis y tras ascender al trono tras la muerte de su padre, Jorge V, el 20 de enero de 1936, Eduardo VIII albergaba la peregrina idea de que podría casarse con ella y convertirla en Reina. Pero en su fuero interno sabía que eso nunca sucedería puesto que el pueblo inglés nunca lo aceptaría. Una americana y divorciada por dos veces no ocuparía nunca el trono de Gran Bretaña.
Aun así Eduardo intentó conseguirlo por todos los medios. El 16 de noviembre de 1936, el nuevo rey comunica a Baldwin, el Primer Ministro, su deseo de convertir a la señora Simpson en su esposa, una vez que esta se haya divorciado de su segundo marido. La reacción en contra del político es instantánea, debido a que Eduardo, como rey, es el Jefe Supremo de la Iglesia de Inglaterra y esta condenaría su matrimonio por la condición civil de Wallis. Desesperado, intentó lo que él consideraba una decisión salomónica y propuso como alternativa un matrimonio morganático, según el cual podría mantenerse como rey, pero Wallis no se convertiría en reina. A Wallis se le otorgaría un título menor en su lugar y los hijos que tuvieran no heredarían el trono. Esta solución también fue rechazada por el gobierno, por lo que el rey se ve obligado finalmente a desistir en su empeño.
Los historiadores de la época, que definían a Eduardo VIII como un hombre débil, preocupado por su peso, con cierta tendencia a la anorexia y gusto por el alcohol, aseguran que el aire de mujer enigmática, fuerte y diferente al círculo al que él estaba acostumbrado fue lo que le atrajo de la norteamericana, obsesionándose hasta tal punto que, al no conseguir su propósito, su única salida fue renunciar al trono por amor.
Renuncia por amor
El 11 de diciembre de 1936 Eduardo VIII de Gran Bretaña, Irlanda y los Dominios británicos de Ultramar además de Emperador de la India, firmó el documento de renuncia al trono para él y sus descendientes, después de un reinado de tan solo 325 días que pasará a los anales de la historia contemporánea como uno de los más breves. Tan sólo unas horas después, los británicos pudieron escuchar, atónitos, como el hijo de Jorge V comunicaba su renuncia a través de un emotivo discurso emitido por la BBC Radio.
En ese discurso, en el que también comunicaba la sucesión al trono de su hermano, Jorge VI, padre de la actual Isabel II, confesó que se le había hecho imposible “portar el pesado fardo de responsabilidades y asumir mis deberes de Rey sin la ayuda y el apoyo de la mujer que amo". Tras esas históricas palabras, que serían recordadas por todos los británicos durante generaciones, Eduardo se trasladó a Austria durante seis meses esperando que el divorcio de Wallis se hiciera efectivo. Durante ese tiempo, sólo contó con el apoyo de su hermana, la princesa María, que junto a su marido, el conde de Harewood, se trasladó allí para apoyarle. El resentimiento que sintió hacia el resto de su familia por apartarle y no aceptar nunca a Wallis le acompañaría desde ese momento y justificaría muchos de los comportamientos que tuvo en los años venideros.
Eduardo VIII vio cumplido su deseo de casarse con Wallis Simpson el 3 de junio de 1937. La ceremonia, a la que sólo asistieron 16 personas, sus amigos más cercanos, tuvo lugar en el castillo francés de Cande, en la localidad francesa de Touraine. A la boda no asistió ningún miembro de la Familia Real por orden expresa del nuevo rey, Jorge VI, que no le perdonaba haber elegido a la divorciada americana por encima de su deber hacia la corona británica. De hecho, tal fue el rencor que la familia real le guardaba que, incluso cuando en 1953 Isabel II fue coronada, los Duques de Windsor no fueron invitados a la ceremonia, a la que también faltó su hermana María que seguía siendo su única fiel aliada.
Para la ceremonia la novia escogió un elegante diseño del modisto estadounidense Mainchover realizado en crepé azul, con el cuello cerrado, fruncido en la parte delantera y entallado en la cintura. En la cabeza lució un tocado de pequeñas plumas rematado por tul y como complemento, tan sólo un brazalete regalo de Eduardo y la sortija de compromiso en la que, aseguran, se hallaba grabada la renuncia al trono británico del Duque de Windsor.
Ya convertidos en marido y mujer, y luciendo su nuevo título de Duques de Windsor, con tratamiento de Alteza Real para él pero no para ella, lo que siempre les causó un gran disgusto, nada les impedía iniciar la vida que Wallis siempre soñó desde su niñez.
Una pareja imprescindible en la alta sociedad
Durante sus primeros años de matrimonio aprovecharon para viajar por todo el mundo sin escatimar en gastos, al estar ya libres de obligaciones oficiales embarcándose en una vida de lujo, fiestas y glamour en todos los lugares donde se reunía la alta sociedad de la época, como Cannes, Saint Moritz, Deauville o Palm Beach. Para recordarlo encargaron a Cartier una pitillera y una polvera de oro con un mapa de Europa en sus tapas, en el que las ciudades visitadas iban quedando marcadas con piedras de colores y unidas mediante líneas de esmalte rojas y azules.
Al estallar la Segunda Guerra Mundial la pareja no tuvo más remedio que marcharse al exilio a las Bahamas, por entonces colonia británica, donde Eduardo fue nombrado Gobernador General, cargo que desempeñó hasta 1945 cuando, coincidiendo con el final de la guerra, regresaron a su amado París.
De regreso a la capital de Francia la pareja era conocida por las fastuosas y exclusivas fiestas que celebraba, en las que Wallis aprovechaba para lucir todos los modelos de alta costura que su marido le compraba y las espectaculares joyas por las que se hizo mundialmente famosa. Estas joyas, cuyo primer exponente fue el broche pantera con un zafiro cabujón de 152 quilates, se convirtieron en piezas emblemáticas y de incalculable valor artístico e histórico fueron en su mayoría de Cartier, que, como el propio Eduardo se encargaba de decir, era el ‘rey de joyeros y joyero de reyes’.
Wallis se convirtió así en la mujer más retratada en las revistas de moda, sus vestidos los más copiados y fue la más solicitada en las fiestas de la alta sociedad, que la definía con expresiones como ‘el colmo de la elegancia’ o ‘el personaje público del momento’.
Pero Eduardo no se quedó atrás. Obsesionado al igual que su mujer con la delgadez y la moda, el Duque de Windsor consiguió que incluso sus innovaciones más extravagantes se convirtiesen en clásicos atemporales, alzándose como un icono de estilo de la época creando tendencias tan duraderas que han llegado a nuestros días con su nombre.
No hay que olvidar que él creó el denominado ‘nudo Windsor’ de la corbata y fue el primero en poner de moda entre los caballeros el tartán escocés conocido como ‘Príncipe de Gales’, que provenía del Glen Urquhart plaid, el clan escocés de los Urquhart, que su abuelo utilizaba cuando iba a cazar a Escocia. También puso de moda los ‘Brogues’, los zapatos con agujeritos en sus remates que los campesinos usaban para facilitar su secado tras efectuar las labores del campo en terrenos húmedos, el pantalón con vuelta hacia abajo y popularizó las chaquetas cruzadas.
La familia al completo asiste a su funeral
Nunca tuvieron hijos, pero estuvieron felizmente casados, aunque entre rumores de infidelidades mutuas, durante 35 años hasta la muerte del duque. Su fallecimiento, provocado por un cáncer de garganta, se produjo el 28 de mayo de 1972 en su residencia de París cuando tenía 77 años y dejó a su mujer desconsolada y muy sola.
Con su muerte llegó la reconciliación con su familia ya que el funeral, que se celebró en la capilla de St. George del castillo de Windsor el 5 de junio, sí contó con la presencia de la reina Isabel II y la familia real al completo, acompañando a la duquesa de Windsor. Además consiguió que su sobrina le prometiera que lo enterraría en el Cementerio Real de Frogmore, en Windsor, ubicado en las inmediaciones del mausoleo real donde descansan los restos de la reina Victoria y el príncipe Alberto y donde se suponía que también descansarían los restos de su amada en el futuro.
Wallis le sobrevivió durante catorce años y murió, muy deteriorada y con demencia senil, el 24 de abril de 1986. A su muerte, Isabel II ordenó que sus restos mortales descansaran junto a su marido con una lápida en la que tan sólo se leía ‘Wallis, duquesa de Windsor’.
Las acusaciones de sus detractores
En la vida de los Duques de Windsor, no todo fueron días de “vino y rosas”, ya que la pareja tuvo que luchar contra sus numerosos detractores. Lidió desde los comienzos de su relación con las acusaciones de traición por haber desatendido sus deberes para con la monarquía y haber embarcado a su hermano en un reinado que no deseaba ejercer debido, entre otros factores, al complejo que la tartamudez que padecía le provocaba y contra la que tuvo que luchar intensamente para poder lanzar sus discursos al pueblo británico.
Sus coqueteos con el nazismo, contra los que el primer ministro británico Winston Churchill tuvo que librar una peculiar batalla diplomática desde que, ya en su luna de miel, visitaron la Alemania nazi siendo pública y calurosamente recibidos por Hitler, tampoco contribuyeron a que la pareja gozara del apoyo de sus conciudadanos.
Además, sus declaraciones a la prensa abiertamente favorables a la paz con Hitler y en total oposición a la línea del Gobierno conservador británico, junto a sus reuniones con espías alemanes en sus residencias de Madrid y Lisboa, representaron una fuente de inquietud política para el Gobierno conservador británico.
Y por si todo ello no fuera suficiente, la pareja tuvo que padecer los constantes rumores acerca de infidelidades mutuas, aunque este hecho nunca les afectó y se mantuvieron unidos contra viento y marea. Esa lealtad fue precisamente la que sirvió para confirmarle a muchos de sus detractores que la decisión de abdicar de Eduardo VIII fue la más acertada para él, y seguramente para el país, al que libró de ser gobernado por un hombre infeliz que nunca hubiera perdonado a su pueblo el sacrificio realizado.